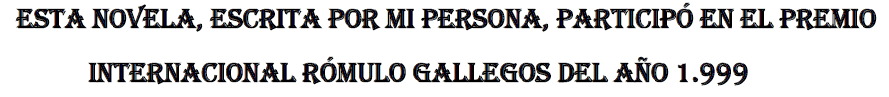En la casa se defienden de las estrellas.
Lorca
I
Fui coordinador de una Fundación que dictaba cursos de oratoria y escritura en la biblioteca de un colegio.
Cuando acepté el cargo me dieron materiales para improvisar una oficina en el anexo de una casa en ruinas donde vivía alquilado.
Mis labores estaban repartidas en dos momentos que formaban una jornada completa. Por la tarde tenía que ir al colegio para abrir la biblioteca y quedarme hasta el cierre de los talleres. Con precaria expectativa acepté una forma de altruismo en mi vida. Llegaba con anticipación al colegio para armar el escenario de las clases, ordenar sillas y libros, montar el video-beam, barrer las sobras de los colores, despegar chicles y encender el aire. Por las mañanas tenía que estar en el anexo atendiendo llamadas por teléfono mientras llevaba el control de las inscripciones.
Era responsable de conservar los recuerdos acumulados de los que pasaron por ese cargo. Los objetos de la oficina venían en cajitas rojas etiquetadas con el eufemismo de juguetes anti-estrés para oficina. En un escritorio carcomido por las termitas ordené el inventario de la nostalgia: figuras metálicas balanceadas por imanes, péndulo de Newton, lámpara de lava, jardín zen en miniatura y una pelotica de gomaespuma impresa con la palabra Adelante.
Los sábados me reunía con mi jefe el señor Vunz. En los banquitos del patio nuestros diálogos se resumían a frases motivacionales para aplacar mi actitud negativa, cuando no era capaz de cubrir las inscripciones mínimas para el arranque de los cursos, así como trivializar la inconformidad de mi sueldo establecido, para defectos de la contadora, como honorario profesional. Las charlas aforísticas servían también para no hablar de la corrupción intestina del colegio, donde existía un ambiente de zozobra y desconfianza particular que reflejaba, en su lógica siniestra, la situación general del país. Lo único que importaba era llenar la biblioteca con cualquier tipo de público. Y ante mis preocupaciones, recibidas como lamentos bíblicos, el señor Vunz me respondía con su máxima resiliente favorita y siempre fuera de contexto:
El secreto del éxito japonés es hacer las cosas bien a la primera vez.
II
En el cargo pude aprender de escritores consagrados en un limitado trozo de país, uno donde por azar les había tocado existir: padecer una soledad específica.
Es necesario, decía la profesora Ribeyro, tener seguidores que orbiten en la obra que uno con esfuerzo ha creado, pero más importante son los detractores que destruyen la obra que ha caído en sus manos. Ellos son el caldo de cultivo para cualquier germen creativo. Esto es algo que no puedo decir en clases, más de uno dejaría de venir. Hay que mantener la ilusión de que todos pueden escribir, que no es lo mismo que lograr transmitir algo al escribir; son detalles. Los obstáculos forman la diminuta comparsa de las estrellas, desgracias con las que uno puede sostener su ego, uno que apueste a la vida, que dé la opción de la hoja antes que lanzarse por la ventana. Sin vanidad no puede existir el arte.
Soy parte de una pequeña constelación que abarca dos o tres municipios de la ciudad. Tal vez exagero, no te creas, decía con sus muecas agrieta-rostros el profesor Suárez, con su magister en narrativas hispánicas y mención honorífica en un concurso de cuentos que destacaba, en su papel de Sísifo, en el momento que se presentaba ante un público nuevo y entusiasmado cada mes. Al final no queda nada, decía tras una bocanada triste de fumador, no se puede evadir la infamia sistemática que forma olvidos tiranos, idiosincráticos, cuando se sabe que la voz no alcanza, cuando se sabe que uno no sirve más que a sus propios intereses. Hay que venderse como sea. Uno necesita el dinero. Se vive de transferencias, de la piedad del lector…
Y así el profesor Suárez terminaba el break de los cigarros, pisaba su colilla y me dejaba para irse con los participantes que lo envolvían en un cálido círculo de halagos y sonrisas de fuego.
III
Conocí a Zurama en el taller de Introducción a la escritura Creativa. Se inscribió también en el curso de oratoria que daban los jueves por la tarde, así que empecé a verla dos veces por semana. Tenía un pelo negro que le llegaba hasta la cintura. Era delgada y atractiva, de una piel tostada, como recién llegada de una playa. Usaba faldas muy cortas por lo que me resultaba inevitable mirarle cada tanto las piernas que mantenía cruzadas; digno de bajos instintos, esperaba la revelación de lo obvio en el momento que una de las piernas se cansara de soportar el peso de la otra.
Me empecé a hacer una idea de que podía gustarle.
Ella era cantante. Me mandó unos videos y audios mostrándome su talento. Ahora que lo recuerdo, su voz era estridente y subida de tono, algo que caracteriza en gran parte a las personas que no tienen realmente una voz para cantar, pero que tal vez, con disciplina y orientación pueden llegar a serlo; o en el mejor de los casos dedicarse a otra cosa. En un video Zurama se grabó con la cámara frontal caminando por un pasillo. Con una blusa roja, falda y botas de cuero interpretaba una canción de Christina Aguilera: Solamente tú…
IV
Mientras esperaba en el patio aprovechaba en leer novelas y textos de la universidad. Otras veces conversaba con el vigilante de turno que tenía un escritorio cerca de la entrada principal donde, si no estaba dando vueltas por el colegio, se sentaba a dormir inclinando la silla. Los lunes, miércoles y viernes estaba el señor Néstor, de buena conversa y muchas historias alteradas por una mitología personal. Creía en el recurso supremo de la fábula. Me hablaba de la amplia rotación de mi cargo. Nadie aguanta la rutina, decía, hasta los momentos eres uno de los que más tiempo ha durado.
Néstor cargaba un cuaderno que tenía en su portada un oso frontino durmiendo en un tronco. Durante su guardia nocturna se dedicaba a llenarlo.
—Hago cuentos para mi hija. Se los leo cuando la veo. Estoy divorciado. A veces no puedo verla tanto como quisiera. No me dejan. Uno es el malo. El trabajo quita tiempo para dedicarte a los tuyos. Escribir es una excusa para estar cerca de ella.
Le preguntaba sobre qué iban los cuentos y él me decía que había diversos temas, casi siempre de algo que veo camino al trabajo o de lo que escucho aquí de los profesores, lo que comentan las personas que vienen acá. Es un tema de tener oído. Hay que retener lo que dicen otros y luego anotarlo con rapidez porque después se olvida, decía Néstor, el oso.
—Una vez vi en el andén de la estación La Rinconada un rabipelado con suéter. Caminaba de un lado a otro. Estaba preocupado. Se me acercó a preguntarme la hora. Ya eran más de las tres y el bicho animal puso una expresión de horror. Me dijo que se le hacía tarde. Yo por respeto no quise meterme en sus asuntos, pero como se trataba de un rabipelado no pude evitar preguntarle el motivo de su angustia. Declaré mal unas facturas, me dijo. Yo me sentí mal porque no sabía nada de facturas ni declaraciones. Le respondí algo como: qué broma rabi te pelaste. La expresión en su rostro todavía no sé cómo describirla, era de horror, pero al mismo tiempo más allá del horror, algo que roza el espanto, pero muy en el fondo da risa porque la desgracia ajena es chistosa y uno quiere ocultar la carcajada. Algo así, no puedo ubicarlo. Tal vez sólo podía ser eso, un chiste cruel. Había gestos donde el animal me mostraba sus dientes chuecos y me provocaba risa, pero una risa buena, no burlona, de condescendencia, si así puedo llamar a una forma instantánea de gracia. No sé si lo que dije se lo tomó bien, porque justo llegando el tren el animal se lanzó a los rieles. El impacto sonó como cuando aplastas una bolsa llena de tomates, así lo puse en el cuento. La gente se asustó, pero como se trataba de un animal muy pequeño el tren siguió como si nada. Después la gente volvió a lo suyo.
» Entré al vagón tranquilo, sin tropiezo ni apuro. Me fui sentado. En el trayecto iba pensando en el aspecto aplastado del rabipelado dentro de la imagen fugaz de los tomates. También, por alguna razón, pensé en la Ignorancia, así, con la primera letra en mayúscula, no supe el motivo, o quise convencerme que no sabía, esa palabra en situaciones extrañas se afinca con fuerza en uno, sobre todo cuando sabes que no fuiste capaz de ayudar al otro. Un gesto es vital para tomar una decisión o insuficiente para evitar una tragedia. ¿Has leído a Esquilo? A veces es mejor quedarse callado. El control del silencio es un don. Quise escribir sobre eso, tratando de unir reflexión y vida, pero luego sentí que no había sitio para tratar el tema y me puse a pensar en otra cosa, en mi hija, en la impresión que puedo causar en ella con mis historias, en su rostro que cambia con violencia durante la ausencia, el paso de los años, en el pretexto fantástico que justifica el cuento, del tiempo que me queda y pierdo haciendo de vigilante… Lo más difícil es terminar algo sin desviarte de los motivos del principio. Disculpa…Así, más o menos, son los cuentos que pongo en este cuaderno.
Me dejaba pensando. Le pregunté cómo lo tomaba su hija y él me dijo que bien, de ese cuento me dijo que era una lástima que el rabipelado haya declarado mal, pero lo bueno es que su muerte no generó mayores retrasos. Es bueno que los personajes sean asertivos para la trama, el lector luego pensará lo que quiera. En este caso la ignorancia es una virtud inevitable, una condición natural para el avance de las cosas. Vea cómo es mi hija. Hay que contar historias honestas, decía Néstor, el oso.
—¿En un cuento son más importantes las acciones o las explicaciones?
—Depende ¿Dónde está la fuerza del giro?
—A veces en el gesto está la fuerza del giro ¿Usted qué piensa?
—No sé. Tal vez en el giro esté la expresión del gesto.
V
Después de la presentación el profesor animará a los participantes a compartir sus motivos y expectativas del curso/taller. (La coordinación tomará nota de las sugerencias y/o comentarios).
—Para escribir hay que tener valor. Pero se requiere de otra suerte de tripas para escribir sobre lo que en verdad nos interesa. Ahora, querer escribir y tener valor no garantiza que se escriba bien; tampoco garantiza que se logre escribir a cabalidad sobre lo que nos interesa. Y encima hacerlo bien. No es por desmotivar, pero eso es algo que deberían dejar claro en los talleres literarios. Muchas personas nos inscribimos sin tener idea de lo que podemos ser capaces o no de decir.
—Encuentro muchas semejanzas entre el proceso de escribir y cagar. Empezando porque ambos son medios de expresión y, a fin de cuentas, producciones humanas. Dependiendo de la gravedad de las oraciones, el estilo, las intenciones, la forma en que se presenta el texto, donde esté, sea dentro o afuera, tendrá un valor particular para quien interprete dichas expresiones.
—A mí me interesa en general todas las implicaciones que tiene la fragilidad de la vida en función de una cagada. Nada elaborado si nos quedamos en que aguantar las ganas de cagar es igual de contraproducente que aguantar la respiración. No sé si pasará lo mismo con el acto de escribir. Si aguantar las ganas de escribir son desesperantes como aguantar las ganas de cagar, entonces: ¿Tenemos las condiciones mínimas para volvernos, como quien dice, escritores?
—Un taller literario, básicamente, es un lugar donde el escritor aprovecha en robarse, si es que logró reunir al grupo adecuado (cosa que no puede determinar ni controlar pero que si lo consigue es una verdadera bendición de la providencia), las ideas de las personas que en principio pagan por escuchar de parte de ese escritor unos supuestos secretos del oficio.
—Hace años hice un taller de escritura donde sólo se enfocaban en técnicas narrativas. Un verdadero trauma. Sales con un saber que te ayuda capaz a leer mejor, pero no a escribir. Luego de culminar ese taller y haber presentado un cuento irrelevante en términos técnicos, como me dijeron aquella vez, decidí no escribir más. Un temor me invadía cuando sabía la gravedad de vida o muerte que implicada poner bien una coma. Es muy difícil. Un compañero que tuve en ese entonces decía que aprender a poner comas era lo más parecido al oficio del que aprende a desactivar bombas, o en tal caso, armarlas. Yo nunca entendí la analogía bélica, pensaba que un comista es aquel que tiene el ritmo interno de un baterista, alguien que domina las ciencias ocultas de la percusión, sus secretos los lleva dentro del cuerpo; no obstante, no todo percusionista es músico, así como no todo comista es un escritor de verdad, quiero decir, que lleve el ritmo a la letra. Ha pasado tanto desde ese taller, pero todavía me encuentro tratando de olvidar las técnicas. Rehaciéndome con todo tipo de materiales terminé trabajando en una ferretería. Irónico: terminé vendiendo herramientas. La soledad laboral es demasiado ruidosa. Me fascina la paleta de colores de la sección de pinturas. La mezcla de todo el espectro cromático suma la desidia de una jornada, esa repetición voluntaria donde mi fuerza de trabajo es procesada como sobrante de la industria cárnica. Pruebo las camas donde está prohibido dormir y soñar. Me repugnan los horribles diseños de productos que se ofrecen en liquidaciones a parejas jóvenes con pésimos gustos y cortas de dinero, cualidades de la humanidad sin alternativa, sin porvenir. Ignoro la indignación cuando veo a una madre que cachetea a su criatura en mitad del pasillo de las lámparas, mientras sacude la mano se reprocha el haber tenido hijos, y mientras maldice aprieta con furia la barra con que empuja su carrito luminoso hacía la esquina de los pesticidas. ¿Esa imagen, acaso, podría ser el presagio de nuestra extinción inminente? Ojalá. Estas escenas patéticas cotidianas son la fibra óptica de la escritura, ese tipo de cosas que, como digo, nada tienen que ver con técnicas narrativas, mucho menos con secretos, es simplemente mi vida: una que lamentablemente todavía soy incapaz de retratar.
—El escritor nunca admitirá ante su público que tales secretos del oficio no existen. No sirve comentarlo a otros porque sus métodos no pueden ser copiados ni asimilados por los demás. Se pueden plagiar las palabras, mas no la experiencia, ni el esfuerzo ni el dolor. Los escritores tienen que descubrir sus propios procesos de trabajo y por ende averiguar qué métodos van acorde a sus inquietudes espirituales.
—El moderador puede compartir sus experiencias con el grupo como parte de un acuerdo económico, dar testimonio residual de una experiencia que no puede replicarse bajo ninguna pedagogía (fuera de la existencia misma de exigirse, a punta de coñazos y frustraciones, escribir).
—Es evidente que un taller literario es un fenómeno del mercado. Se paga por la experiencia de poder escribir, aunque fuera de esa dinámica no lo hagas nunca.
—El escritor puede rentabilizar su farsa a partir de la expectativa de quien paga por él. Muchos creen que por pagar un curso y ganar un premio local se encaminan en la profesión de las letras. Esa es la ilusión de los mediocres, la base de una estafa: poseer mediante una transacción el bien de la palabra. Alguien diría que uno paga para que le enseñen, pero la escritura creativa no puede enseñarse. No es un saber, es un hacer.
—Es casi una cortesía invertir para que el artista hable de su hambre, de sus limitaciones, las bemoles y en parte los sufrimientos del arte, el fracaso, la insistencia que viene de la resaca diaria. Esa experiencia perdedora es para mí el contenido más gratificante de un taller al que yo estaría dispuesto a pagar. Un taller donde al terminar los participantes sean capaces de sincerarse con ellos mismos y aceptar si sirven (y están dispuestos) a tales entregas enfermizas de construcción. Mejor dedicarse a tareas menos infames, donde la palabra cueste menos, donde la imagen no refleje tanto nuestra debilidad. Aspiro un taller que revele lo que no somos, uno que nos dé como antesala, a modo de presupuesto, lo que tenemos que sacrificar.
VI
En el grupo de escritura creativa de los miércoles conocí a Graciela Drumont. Dentro de la planilla de inscripción, en la columna de profesión, se puso como trotamundos. Quería escribir porque consideraba que le habían pasado cosas muy locas en la vida. Tenía treinta y nueve años, piel blanca, tetas inmensas, espalda ancha y brazos bien tonificados. Me dijo que entre sus oficios practicaba el pole dance. Daba clases de zumba. Subía los fines de semana al Ávila. Fanática de la leche de almendras. Hacía yoga para mantener elástico su cuerpo. Me recomendó grupos apoyo en Caracas para dejar de comer carne, tema que no me interesaba.
Estaba también una pareja de contadores que profesaba el sexo tántrico; sostenían que dicha práctica salvaba relaciones podridas por la costumbre. Fueron ellos mismos los que, tras escuchar la experiencia de ayahuasca de Graciela la trotamundos, se pagaron un viaje alucinógeno en la clandestinidad de Galipán, experiencia que contaron con mucha alegría la siguiente clase.
Su viaje consistió en un recorrido extrasensorial a los rincones místicos del cerebro.
El contador estuvo atrapado en la jungla del inconsciente, vio a su Yo interior representado en la figura totémica de un gorila lomo plateado que se golpeaba el pecho y sonaba como los tambores de una orquesta.
La mujer tuvo un viaje más allá de las espirales del alma, viéndose en la casa de su infancia y caminando por un pasillo donde iba viendo escenas de toda su vida hasta llegar al final del rollo, la parte donde canta la gorda. Creo haber visto cómo voy a morir, dijo, pero en el viaje una voz me decía que debía conservar la escena como un secreto. Ella decía esto con una calidez incorrupta, casi orgásmica. Se puso a llorar. El esposo la miraba melancólico. Parecía entender, mientras su mujer compartía su delirio con el grupo que escuchaba con la boca abierta, que era mejor reservarse ciertos aprendizajes de un viaje, y más cuando se trata de uno realizado a las entrañas.
Anoté fascinado esas imágenes porque las consideraba más poéticas que etnográficas.
Un coaching ontológico, que tomó la decisión de ayudar al mundo luego de casi ser asesinado en un pub en la isla del Barbados, le contó al grupo cómo un destino errante lo había llevado allí, a esa isla extraña cuyo lenguaje no podía recordar porque la memoria es como una tiza. Él dijo aquellas palabras increíbles sin caer en cuenta que eran increíbles. Palabras que en su boca eran desperdiciadas por un afán de querer contar otra cosa. En su relato habló de la blancura de la playa y su reticencia a comer camarones con coco. Describió de manera confusa la semblanza de su asesino. El coaching ontológico habló con énfasis de una sombra. Cuando se está al borde de la muerte, decía, uno se prepara para encontrar la luz, ella se hace grande, te devora o te quema. Así debe sentirse la muerte. Pero sí no hay luz, decía, había que estar preparado para la oscuridad total, asumir el viaje al fin de la noche.
Maravilloso.
El profesor le decía que ahí estaba la base de un cuento, uno muy bueno. El resto del grupo secundaba la opinión. Ese es el cuento…Por ahí va la cosa…
Pero al coaching le daba igual. Insistía en un cuento de hombrecitos verdes mutantes invadiendo planetas desolados.
Leyó en voz alta después de una explicación innecesaria. El cuento: aburridísimo. Era de esos textos irrespetuosos que dejan la dura lección de que hay que evitar escribir así, como eso. El coaching abusó de anglicismos. Se jactó de mostrarnos un texto inédito en el género de la ciencia ficción. Alguien del grupo le preguntó si conocía a Robert Sheckley, este tomó la pregunta como una ofensa, a lo que respondió que no estaba interesado en hablar de nada que no tuviera que ver con su lectura. La ignorancia como es osada, recordando las reflexiones de Néstor, el oso, actúa sin vergüenza.
—Mis amigos —dijo el coaching interrumpiendo su lectura entre un párrafo y otro— han dicho que este texto es una monstruosidad. Estalactita literaria. No me quiero exceder. Modestia. Estoy aquí mostrándoselos, pero no debería, porque pienso publicarlo en una antología en el extranjero…pero voy a seguir…y las catapultas lunares de la estación Quaker-Kraft…
Ich kann es nicht verstehen.
¡No puedo comprenderlo!
Yo no entendía:
¿Por qué a ese hombre no lo mataron en Barbados?
¿¡Por qué!?
¿Qué hacía en la biblioteca, lastimándonos de esa manera?
Terminó de leer, pero siguió hablando de que su texto no era un cuento sino el primer capítulo de una novela, una trilogía, una saga, parecía no decidirse. Explicó los detalles del proyecto de una historia todavía no escrita, extasiado con el aire que entraba a sus pulmones, disfrutando su momento cumbre en la biblioteca, con todos allí escuchando y botando babas por la boca, volteando los ojos y teniendo erecciones, muriendo lenta y…
Afortunadamente hay formas de mandar a callar sin levantar la sospecha de que nadie está interesado en las cosas que andan diciendo.
Es un tema, dijo el profesor Suárez, incómodo y sin saber en qué palo ahorcarse. Una participante, bien astuta y que voy a recordar con alegría, dijo en relación al texto, entre dientes, pero bastante fuerte:
Dios le da barba a quien no tiene quijada.
Nos partimos de risa, a excepción del coaching ontológico. Después de esa sesión que nos leyó su dystopic teaser no regresó más al taller. Nadie lo extrañó. Algunos llegaron a decir que este había decidido volver a Barbados. Quise por un instante creer. Sin buscarlo aprendimos demasiadas cosas con aquel mentor de la vida.
VII
Regresaba con la trotamundos en el metro. Ella me hablaba de su experiencia en la Rue Crémieux de París. Trabajaba de mesonera en las mañanas y por las noches era bailarina de pole dance. No podía evitar mirarle las tetas. Qué fácil era decirle lo mucho que me gustaba a la trotamundos, pulsear en el trance de la parada de cada estación una invitación a su apartamento en Bellas Artes, tan fácil como ella diciéndome Aquí me bajo, si no se te hace tarde me puedes acompañar, te muestro dónde vivo y te doy un poco de café que traje de Estambul. Decido seguirla. Salimos al exterior. Atravesamos tomados de la mano las calles oscuras iluminadas por los puestos de perros. Me impregno del olor de margarina untada en las cachapas puestas en una plancha cerca de pilas de queso. El corazón se acelera. Casi todas las entradas de los edificios son sucias y tristes, pero esta vez son la antesala de una gloria, de un deseo que estalla en cada paso por aquel pasillo, en cada baldosa una escena erótica desfigurada. Sin mucho preámbulo hacemos el amor en el sofá. Uno. Dos. Tres. Cuatro veces. Como eremita descanso entre las tetas de la trotamundos. Desde una ventana enrejada con formas arabescas, como cosa rara en una ciudad tan contaminada, por primera vez puedo ver las estrellas desde un ángulo distinto. En mitad de semana, sin nada en los bolsillos, veía la realización de un sueño, los mundos posibles marcados en la punta de los pezones de Graciela la trotamundos, como la cúpula de esa mezquita que me describía, a la par de las puertas defectuosas del vagón por donde sale la gente sin esperanza, mientras yo en un par de implantes recuperaba las ganas de estar vivo. Bueno hasta aquí llego, decía, y salía de la estación mezclándose con la gente, desapareciendo como un destello por las escaleras. Preso de mis fantasías volvía al anexo solo, indispuesto a masturbarme con furia para después describir con precisión, una vez más, la ridiculez de mi existencia.
VIII
El señor Rafián me tomó desprevenido mientras pasaba la asistencia en la biblioteca. Me dijo que era escritor y sacó de su bolso con cierre mágico tres libros de su autoría. Me dijo que podía llevármelos para leerlos con calma y luego devolvérselos. Varios amigos me han dicho que dos títulos podían ser novelas totales, que podían ser difíciles de entender si no tenías el nivel necesario, pero no lo digo por ti, se ve que tú no tienes problema para leer, llévatelos. Y así seguía el señor Rafián.
No entendía la intención de la palabra problema en esa última oración. Era claro que el señor Rafián quería demostrar en términos materiales que era, en efecto, un escritor. Ese comportamiento narcistoide era un gaje del oficio. Algunos artistas no distinguen entre una persona y un mueble. Para el señor Rafián yo era una especie de perchero, una geisha complaciente a su servicio capaz de escucharlo, sonreír y ponerle en caso de ser necesario mi mano en su hombro, la señal sutil y consumada de aprobación a sus encantos. Debía estimarlo y tratarlo bajo los términos en que exigía ser tratado: como un artista.
Tres libros, muy amable que me quiera compartir sus libros. El compromiso es grande. Mi honestidad no fue suficiente para negarme a leer cosas que no me interesan. Bastó para no irritar la vanidad del señor Rafián. Le dije que me llevaría por cuestiones de tiempo el libro que yo escogiera. Al revisarlos vi que habían sido publicados y editados por él mismo durante los años noventa. Me decidí por un título sugestivo, pero lamentable: El sonido de la ausencia. Novela.
La parte inferior de la portada tenía una aclaratoria en una familia tipográfica distinta:
¿Quién coño pone esas cosas en un libro?
El señor Rafián me miró con ojos desorbitados esperando que dijera algo, una clase muy específica de comentario, un comentario al que tal vez en muchas ocasiones estaba, por culpa de relaciones poco sinceras, acostumbrado, su lenguaje corporal delataba a alguien demasiado seguro de sí mismo, alguien que busca recibir cumplidos para verse reflejado en el otro, incluso sin importar si ese otro se da cuenta, como era en este caso mi posición al estar sosteniendo de manera incómoda aquel libro entre mis manos, luego de cometer el error de leer en voz alta una aclaratoria, y estar tan cerca de aquel sujeto que por bastantes razones me daba asco, me vi en la obligación, en la terrible necesidad, de decirle algo.
—Mil novecientos noventa y nueve, qué buen año para las letras. Venezuela le dio un premio bien merecido a un grande.
—¿Sí? No me acuerdo quién ganó ese año. Son tantos que se pierden—dijo el Rufián.
—¿Cómo no se acuerda? Ese año premiaron a una de las mejores novelas escritas en estos últimos años… bueno, esa es mi opinión.
—A ver, recuérdame cuál novela es esa…
—El premio se lo dieron a Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño ¿Ya se acuerda?
—Sí…claro, ya sé cuál es esa novela. No es tan buena.
—¿¡No es tan buena!? Depende. El tiempo ha dicho lo contrario. Pero entiendo que es cuestión de gustos. —Y quise enterrar el dedo en la llaga de Cristo, rasgarle las vestiduras a Caifás—. Fíjese también en los finalistas de ese año… una barbaridad: Las nubes de Juan José Saer, La tierra del fuego de Sylvia Iparraguirre, dos piezas argentinas; Caracol Beach de Eliseo Alberto, Dime algo sobre Cuba de Jesús Díaz, Mariel de José Prats Sariol, trípode cubano; Plenilunio de Antonio Muñoz Molina, español; Inventar Ciudades de María Luisa Puga, México; Margarita está linda la mar de Sergio Ramírez, Nicaragua; y una finalista venezolana: Victoria de Stefano con Historias de la marcha a pie…Pura mermelada, si me permite la opinión gastronómica, en cada novela se puede ver el queso fundido a la tostada, eso no hay que negarlo, menos dudarlo…Usted me entiende señor Rafián…Para escribir bien hay que leer a los hombres y mujeres que escriben de una sola manera: vitalmente, muy distinto a escribir correcto, porque hay gente que se expresa correctamente y no dice absolutamente nada, hacen textos mojigatos, sin alma, complacientes y prescindibles, yo le hablo de esos maestros que escriben de una manera maldita rigurosa y envidiable, y al mismo tiempo enseñan desde una desesperanza tácita que las palabras son estériles pero juntas siempre deben generar un efecto en nosotros, es una forma de aprender a leer, que en sí es muy difícil para luego ponerse a escribir, que eso tampoco es sencillo, luego en el proceder dejar algo que, no sé, provoque leerse, que sea vistoso, que las oraciones tengas pellejo, carne y sangre, que el lector necesite regresar, rayar las hojas, marcar frases que luego se puedan plagiar sin agradecer ni rendirle cuentas a nadie, es el masoquismo de la dificultad, una gimnasia de la crueldad…Todo desaparece….Pero no comento más, capaz estoy equivocado…
La semblanza del señor Rafián cambió por completo. Se puso a la par de una realidad insignificante hablando conmigo sobre su novela total. Me dio muchísima pena, pero la literatura es cruel por naturaleza, permite que toda situación pueda verse como un chiste, un recurso de la memoria donde nadie resulta en el fondo herido. Total, nadie va a leer esto que escribo. Marqué con una equis su nombre en el recuadro correspondiente al día. Di las gracias por el préstamo y seguí pasando la asistencia. La siguiente clase regresé la novela. No pasé de las diez páginas.
IX
Zurama vivía en un pent-house de las Residencias Rosal Plaza, en la Avenida Pichincha. Había quedado con ella en visitarla a su casa para discutir temas relacionados a las cosas que había dado el profesor en el taller.
Quería discutir a fondo el decálogo del cuento de Horacio Quiroga.
Ella llevaba una falda azul. Tenía un llavero de bola peluda rosada del tamaño de una pelota de tenis. Me dio un beso de media luna y me miró de abajo hacia arriba.
—Disculpa la tardanza, el ascensor no llegaba.
En el apartamento se me impregnó un olor a mueble nuevo, palosanto y sándalo. Había una pared con relieves lunares rosados que me recordaron cuando tuve lechina. Me asomé en la ventana de la sala para ver la ciudad. De un pasillo oscuro apareció una señora. Me la presentó como su mamá. No se parecían en nada. Era silenciosa y se movía despacio por la cocina.
Zurama me invitó a que nos acostáramos en una alfombra, también peluda y rosada. Saqué mi cuaderno y la copia del decálogo. Ella se sentía frustrada porque no sabía sobre qué escribir, no entendía lo que el profesor decía en clase. Yo tampoco tenía idea de cómo escribir un cuento. Hablamos sobre autores, citas y escenas inolvidables…Sus piernas rozaban las mías…La señora nos llamó para comer. Nos sirvieron pasta y jugo de guayaba y yo bien si-señora-gracias porque estaba tan ansioso por ver a Zurama desnuda que olvidé desayunar.
—¿Por qué tu mamá no se sienta con nosotras?
—Ella no es mi mamá, es como una…Historia complicada. Ella me ayuda, me cuida.
Terminamos de comer y volvimos a la alfombra peluda. Seguimos con algunos comentarios sobre cómo hacer un cuento. Ella decía que nunca terminaría uno. Yo tampoco había escrito ninguno. Entonces pensé que nunca sería escritor ni tampoco me cogería a Zurama. Cuando nos gusta alguien somos condescendientes por temor a estropear el momento que tenemos a la espera de que suceda eso que deseamos con intensidad. Tenía que actuar, hacer algo. Quiroga tenía la pauta para el giro de la historia. La clave estaba en los labios de Zurama. Me acerqué para besarla. Ella se hizo a un lado, pero seguía suspendida. Podía sentir su aliento a salsa de tomate y guayaba. Detallé las grietas de su rostro, de su cansancio tras haber intentado algo demasiadas veces y no haber logrado nada.
Me preguntó si yo era casado. Inesperado. Le dije que no. Volvió a preguntar. No salía de su asombro y ante mi segunda respuesta negativa hizo un gesto de decepción. Me preguntó cuántos años tenía, le dije que tenía veintiuno y ella se tapó la boca, ahora como apenada…qué carajos…qué hice mal…
—Pensé que serías alguien mucho mayor. Aparte no estás casado. Lo siento, no estoy como acostumbrada a esto…Jijijijiji…
Y así estaba, riéndose como la propia estúpida.
En realidad, en el fondo, el estúpido de esta historia, claramente era yo.
—Estoy haciendo los arreglos para irme. En este país no puedo ser cantante ni escritora. Afuera quizá pueda ser una de las dos cosas, pero aquí no ¿Tú tienes pensado irte?
—Creo todos nos tendremos que ir eventualmente. Te dejo la copia del decálogo. No dejes para última hora la entrega, trata de hacer por lo menos el cuento para la clase final.
—Tranquilo. Tengo casi completo el cuento en mi cabeza. Lo haré, pero debo descansar primero. Irse a cualquier sitio es muy complicado. Me siento estancada. Te abro, en un rato también me tengo que ir.
—Para despedirme de tu mamá…
—Olvídala se fue hace rato. Sabe que libra mañana. Desgraciada. Al menos dejó limpia la cocina. Te digo algo, creo que ella cuando puede, me roba. Yo me hago la que no sabe.
Nos despedimos. Me besó en la boca, con la promesa de un próximo encuentro.
Cuando llegó el día Zurama no se presentó a la clase final, tampoco presentó su cuento. Sin ninguna explicación desapareció. Nunca más la volví a ver.
***
Iba por la avenida Casanova, pendiente de los huecos y el paso desquiciado de los carros, fumando un cigarro y arrastrando las piernas. Fue entre el rayado y el cambio de luz del semáforo que nació la idea de renunciar a la coordinación. Escapar. Concluí en medio de aquel desplazamiento decepcionante, por mi modo de andar hacia ninguna parte, regresando de nuevo al principio, que podía hacer de mi cuerpo un testimonio del rechazo.
De regreso al anexo me tiré en la cama a mirar las filtraciones del techo.
Un conjunto de puntos formaba una constelación de estrellas negras.
Quise defenderme de ellas mirando a otro sitio.
Quise irme bien lejos sin dejar de estar allí,
pero el terror del espacio estaba en todas partes.
En lo que escribimos, independiente de los fines y mecanismos internos, prevalece una función terapéutica. Escribo para olvidarme. Quiero contar algo, el enigma está en el cómo… (Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia). Como parte de un rito iniciático encontré una noción, casi auténtica y eficaz, de fracasar con estilo.
X
No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento.
Alexander JM Urrieta Solano
Caracas – Puerto Ordaz (2022-2023)
Misceláneas:
Ensayo sobre el lugar silencioso