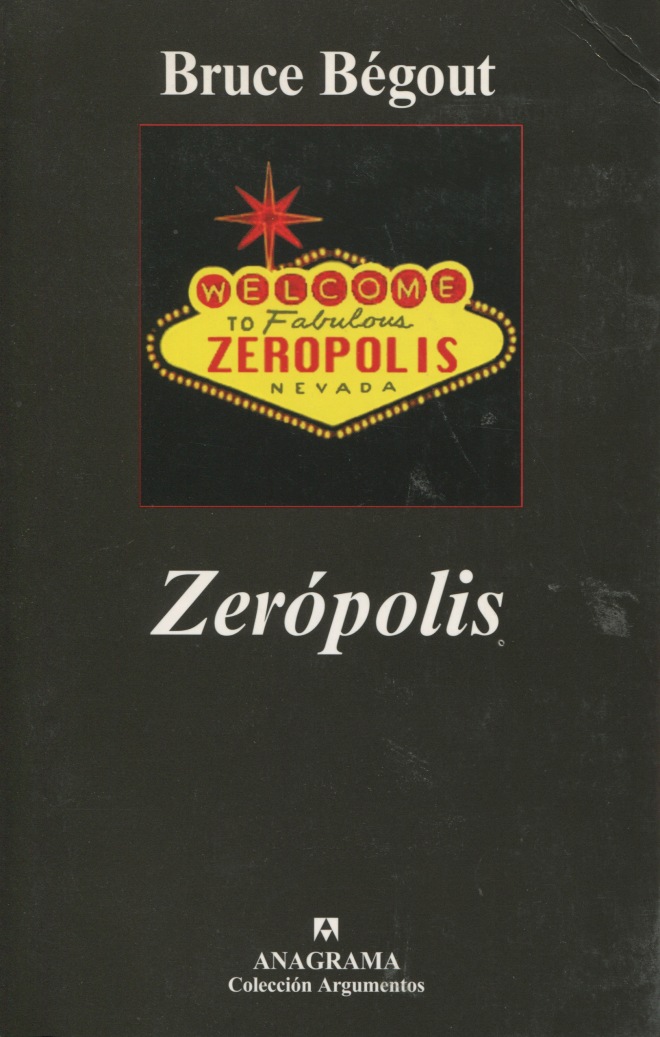Últimamente he tenido inclinaciones por las reflexiones que pueden hacerse sobre el espacio. La lectura de dos ensayos me adentró en una discusión sobre la forma en que podemos percibir los lugares que habitamos, o que llegamos incluso a contemplar con fascinación en la velocidad que nos sugieren las imágenes, que percibimos con cierta irritación todos los días en nuestras pantallas solitarias, en rutinas que a veces no tienen mucho sentido como para prestarles atención.
Nuestras prácticas cotidianas están ritualizadas y esconden, en mayor o menor grado, ciertas actitudes neuróticas. Raras veces hacemos uso de la conciencia para nuestros movimientos generados por defecto en los lugares que habitamos: como cepillarnos los dientes, ponernos las medias, amarrarnos las trenzas y ponernos desodorante; son cosas que hacemos sin mucha contemplación ni demora. Tampoco nos detenemos en las acciones que acontecen en la rapidez de nuestros quehaceres: preparar el desayuno, ordenar la vianda, enlistar las prioridades. Ya fuera de casa es donde ocurre todo. A mitad del trance de tu viaje recuerdas haber olvidado algo. Ese algo provoca una falla en el sistema cognitivo. Son contadas las veces que has olvidado salir de tu casa sin ponerte desodorante. Se trata de un salto misterioso en el algoritmo de nuestros cuidados primitivos, una conspiración contra nosotros mismos. Da rabia. Pasa. Se asume la falla y se sigue adelante.
A veces solemos dirigirnos a un sitio cualquiera, pero lo hemos hecho tantas veces que importa poco si leemos los avisos o las señales del tren, si asimilamos las expresiones de la gente enturbiada que como tú acelera el paso porque va por igual tarde al trabajo. Tampoco nos preocupa detallar los rostros sombríos de la gente que apretada en los vagones participa de mala gana en un festival de máscaras. Las sugerencias de los espacios que creemos conocer por costumbre tampoco parecen decirnos algo, ni las inconsistencias del camino, de ese tránsito por tantos lugares cambiantes que mayormente no sabemos mirar. La escena parece la misma de todos los días. Y crees sabértela de memoria.
Con el hábito de la lectura sucede algo distinto que cambia toda la formulación de nuestro andar y de mirar los espacios. Ella te permite estar más consciente de los detalles de la rutina. Ciertas lecturas esconden un misterio que no sabemos explicar. Leer sin duda es pensar, ejercita el músculo de la lengua, el más fuerte del cuerpo. No es tampoco eso que leemos para pensar, sino que a veces leemos y encontramos algo que en algún momento llegamos a pensar, tal vez por mucho o quizá un instante de tiempo, pero lo hicimos y eso es lo que inquieta y emociona. El asombro está en ese hallazgo, en haber visto escrito eso que llegamos a pensar alguna vez, quizá de otra manera, pero lo vemos luego todo más claro, más sencillo y contundente; sin duda, algo que de no haber descubierto en esa lectura seguiríamos creyendo que es algo imposible retratar de tal forma. Son situaciones azarosas, accidentales, que dotan de un sentido especial al día entero. Luz. Cumplida la jornada regresamos turbios y contentos a casa, a nuestro rincón de universo. Hacemos cuenta en el cuaderno de nuestro nuevo descubrimiento. Mañana entonces, repetiremos los mismos procedimientos. Y así.
Me sucedió primero con la lectura de El elogio de la sombra, un lúcido ensayo del escritor Junichiro Tanizaki publicado en 1933, donde de manera magistral elabora unas reflexiones sobre las virtudes que definen la cultura japonesa en relación a un rasgo elemental: la oscuridad, la sombra. Vista desde los grandes relatos occidentales, la sombra es un concepto relacionado casi siempre a connotaciones negativas, antagónica a la luz, a lo que resulte luminoso; la luz es una alegoría de clarividencia, divinidad, ideas y ocurrencias.
Sin embargo, Tanizaki destaca las sombras no solo como un rasgo que brinda estéticas superiores a los espacios y las formas de conducir la vida, sino que exalta las particularidades de la idiosincrasia japonesa en función de ella; presenta lo japonés como una cultura que se vale de la oscuridad para destacar sus tradiciones y preservarlas dentro de sus prácticas cotidianas. Desde la arquitectura, para la construcción de una casa hasta el empleo del papel y la tinta para escribir; del teatro, donde la falta de luz destaca la belleza de los personajes en la puesta en escena de una obra Bunraku (teatro de títeres), hasta en la gastronomía, en la elaboración de diferentes platos usando instrumentos elaborados con materiales y técnicas propias de Japón.
En general, sin importar de dónde provengan, los cocineros se preocupan por los colores de la comida, combinándolos con los platos y las paredes del comedor, pero en el caso particular de la comida japonesa las vajillas blancas nos quitan el apetito. Tomando como ejemplo la sopa de miso con que desayunamos todos los días, su color nos confirma el hecho de que los platos típicos de nuestra comida han evolucionado para ajustarse al ambiente de penumbra de los hogares antiguos (Tanizaki, 2016, p. 33).
El autor hace una crítica contundente a la obsesión que los occidentales tienen por el exceso de luz. Ese afán está presente en los detalles cotidianos, nuestra obsesión por el deslumbramiento de las cosas, reflejado en la blancura de nuestras pocetas, por ejemplo, que para el autor resultan ser de mal gusto, porque en el uso diario se evidencian paulatinamente manchas sobre lo blanco, exaltando el deterioro y lo repugnante. Para Tanizaki el baño es un lugar de intimidad donde hacemos las más elaboradas reflexiones, por lo que su diseño tiene que ser meticuloso y casi sagrado.
No hay lugar más placentero para pensar que un baño japonés, donde todo está hecho con madera y en la medida que se usa se ennegrece, haciendo del lugar algo más apacible para realizar nuestras necesidades esenciales. Para Tanizaki en esa quietud tenebrosa contenida en la penumbra está el sentido misterioso y estético de los espacios. La oscuridad meditada resalta y embellece las cosas.
El malestar de Tanizaki está en el derroche de las energías lumínicas en detrimento del descuido de las tradiciones, su negativa al proceso de modernización radical; la transformación obscena de su país con la llegada de las compañías eléctricas y las propuestas imperantes pautadas por los préstamos occidentales.
Me pregunto ahora por qué los orientales insistimos en la búsqueda de la belleza entre las sombras. Según mi modesto conocimiento del mundo, los occidentales no saben apreciar la sombra a pesar de que han atravesado, ciertamente, largos periodos sin electricidad, gas o petróleo. Desde la remota antigüedad los fantasmas japoneses carecen de piernas, mientras que los occidentales aparecen con sus cuerpos transparentes haciendo visibles sus extremidades. Este detalle tan trivial revela la tendencia fantasiosa de los japoneses hacia las sombrías tinieblas, en contraste con el gusto de los occidentales por la deslumbrante claridad. En cuanto a los utensilios cotidianos, los japoneses preferimos los colores asociados con los diversos grados de oscuridad, al tiempo que los occidentales se inclinan hacia la luminosidad solar. La herrumbre que apreciamos en los objetos metálicos, ya sea de bronce o de plata, les resulta repugnante por sucia y antihigiénica a los occidentales, que los pulen al máximo. Ellos blanquean las paredes y el cielo raso con el propósito de eliminar las manchas oscuras de los rincones. Siembran césped en los jardines, mientras nosotros sembramos árboles frondosos. ¿De dónde proviene esta diferencia de gustos? (Tanizaki, 2016, p. 61).
Más que preguntarnos como lectores en dónde están las diferencias, es mejor preguntarnos qué tanta importancia le damos a las sombras en nuestras vidas, y cómo ellas sugieren nuevas perspectivas de sensibilidad.
La segunda lectura fue el ensayo de Zerópolis, del filósofo francés Bruce Bégout, que habla sobre la ciudad de Las Vegas. Ciudad mensaje, de régimen ludocrático y economía del despilfarro. Destinada única y exclusivamente al consumo y la diversión, por medio de la irritación por imágenes y luces de neón. Pozo de energía, devoradora y risueña, la ciudad del juego se ha situado bajo el doble símbolo de la electricidad y del átomo, de la onda y del choque. Ella habita cómoda en nuestras mentes, se expresa en nuestros gestos y aspiraciones ordinarias. Todas las ciudades anhelan ser como Las Vegas: deslumbrantes.
La ciudad está ubicada en el desierto de Nevada. Lugar que durante un tiempo estuvo destinado a constantes ensayos atómicos que le dieron el título honorífico de Nuclear state.
En los años cincuenta, los casinos aprovecharon la proximidad geográfica de los ensayos nucleares para convertirlos en emblema de la ciudad: veladas atómicas, cortes de pelo atómicos (atomic hairdo), cócteles atómicos. Ignorando los riesgos de la radiación nuclear (el gobierno federal no los reveló oficialmente más que a comienzos de los años sesenta), algunos hoteleros llegaron incluso a organizar picnics en el norte de la ciudad para asistir en directo al espectáculo de las terribles explosiones en forma de seta. Por su parte, en 1953, el Atomic View Motel garantizaba en sus folletos una vista impecable, desde cualquiera de sus habitaciones, sobre el fenómeno (Bégout, 2007, p.19).
Es un hecho curioso que la bomba atómica simbolice la destrucción del último mito válido de la modernidad: el Sol. Elías Canetti escribió en 1945 que tras los eventos de Hiroshima y Nagasaki la luz solar es destronada por el poder nuclear. El hongo atómico se ha vuelto la medida de todas las cosas. Lo pequeño ha triunfado sobre la inmensidad indescriptible: una paradoja de poder (Horrocks, 2004). Y es más curioso que durante un tiempo miles de espectadores se reunieran en terrazas de hotel, en medio de un desierto, para contemplar con cierto deleite radiactivo la fiesta de la insignificancia humana. Nuestra capacidad destructiva, engendrada en la religiosidad del progreso, la ciencia y la razón.
Las Vegas por su exceso de luces puede verse desde los satélites que orbitan el espacio. Es la ciudad del desierto y de la nada. Simulacro urbano que atrae con sus edificios resplandecientes, y presagia el porvenir de todas las ciudades contemporáneas. El visitante se encuentra sumergido en un constante bombardeo de imágenes y distracciones que le impiden tener una noción clara de dónde está.
Es preciso abstenerse de cualquier ironía de la distancia. Es ahí donde reside el poder primordial de la alucinación espectacular de Las Vegas: en convencernos de que es mejor no dejar de creer […] Las Vegas se mofa de todo. Convierte toda realidad en escarnio. Sin preocuparse por la historia, tritura cualquier evento humano en un quimo electroquímico y paródico que no deja absolutamente nada intacto (Bégout, 2007, p.15).
El Strip de las Vegas, emblema de la ciudad en la que se concentra la descripción de Bégout, comprende una zona de casi siete kilómetros repleta de colosales y lujosos hoteles casino y luces neón. Estos complejos comprenden cadenas de restaurantes, espacios para toda clase de eventos musicales, pirotecnia y coreografías que se repiten diariamente hasta el cansancio, donde lo cotidiano gira en función de una actividad ancestral: el juego.
Uno se imagina qué impresión tendría el escritor japonés, tan arraigado a la belleza espectral de antaño, si visitara la ciudad de Las Vegas. ¿Reforzaría sus creencias concluyendo que Occidente desconoce la virtud que puede encontrarse en la contemplación de las tinieblas? Creo que estaría profundamente asqueado ante tanta exageración luminosa.
Contrastar los excesos con lo precario nos hace pensar en qué tipo de equilibrio podemos encontrar en los espacios que habitamos, hablando en términos de claridad.
Me quise hacer la imagen de Tanizaki caminando atónito por el Strip de Las Vegas, agitado por la multitud que no mira por dónde camina, hipnotizada por los anuncios de neón que indican a los viajeros cómo tienen que moverse. Me quise hacer la imagen de Tanizaki entrando al Caesar’s Palace, recorriendo los pasillos llenos de huéspedes moviéndose como autómatas frente a las máquinas tragamonedas, en medio de un espectáculo electrónico repetitivo donde se pierde la noción del tiempo. Me quise imaginar a Tanizaki dirigiéndose al personal del bar del hotel buscando sake, viendo que el exceso de luz y aire acondicionado han dotado de cualidades criogénicas al personal, que parece estar muerto en vida, cerrando sus ideas con una sonrisa artificial y un have a nice day. Me quise hacer la imagen de Tanizaki contemplando fijamente la Esfinge de Fremont Street, que con su aspecto monstruoso de parodia egipcia, vigila la entrada del downtown. Ella no logra seducirlo pues él sabe que tal inmensidad solo oculta una crueldad sin límites.
Rodeada de pantallas donde desfilan sumas astronómicas, sus enigmas consisten en series de números incomprensibles que suministra con aplicación. ¿Se trata acaso de la suma que pide? ¿O de la que ofrece? Todo el mundo vacila. Al cliente que osa al fin desafiarla, le lanza una mirada cargada de codicia y desgrana sin emoción su rosario numérico. Sin embargo, nadie ha podido todavía pagar su precio (Bégout, 2002, p 136).
Estas formas de mirar nos pueden servir para pensar nuestra ciudad que funciona a media máquina, en una cartografía urbana de dominios confusos y claroscuros.
La ciudad que vivimos ha hecho los mayores esfuerzos por convertirse en un parque temático, que asocia y recrea eventos de lugares que no le pertenecen. La vida mental de las metrópolis, desde el punto Zero, se encamina en la tarea de alcanzar un estado donde la velocidad y el consumo son los ritos que pretenden saciar todas las necesidades materiales y espirituales humanas. Bajo esta forma tan rudimentaria y superficial es difícil mirar la ciudad de otra manera. Es fácil perderse en la luminosidad de las apariencias o el terror de la oscuridad.
El ejercicio más complejo es pensar nuestra ciudad sopesando los extremos entre la oscuridad y la luz. La carencia y el despilfarro sin duda son parte de una ecuación para explicar la incógnita de lo que ha sido y son nuestras tradiciones, y la forma con que la ciudad se nos presenta en sus edificios deformes, callejones sin salida, grietas y comas. Una mezcla siniestra de incomprensión.
Con su avasallante estética las vallas publicitarias, postes titilantes y semáforos miopes, iluminan, si es que pueden, algún trozo de calle o autopista. Los espacios lumínicos fragmentan y restringen nuestros movimientos, entre los lugares posibles para estar y los que por la falta de luz nos advierten de posibles peligros. Nuestra ciudad con sus rutinas particulares no está exenta de los cambios drásticos propiciados por la aceleración de las cosas, ni el reemplazo de nuestra cultura de memoria urbana por una de consumo instantáneo, que no sabe de virtudes ni gradaciones.
De cualquier manera, tal vez un ejercicio de alto grado, sea aprender a mirar y movernos por nuestra ciudad con cierta reflexión y cautela, como Tanizaki en Las Vegas.
Alexander JM Urrieta Solano
Referencias:
Bégout, B. (2007). Zerópolis. Barcelona: Anagrama.
Horrocks, C. (2004). Baudrillard y el milenio. Barcelona: Gedisa.
Tanizaki, J. (2016). El Elogio de la sombra. Caracas: Bid & Co. editor.