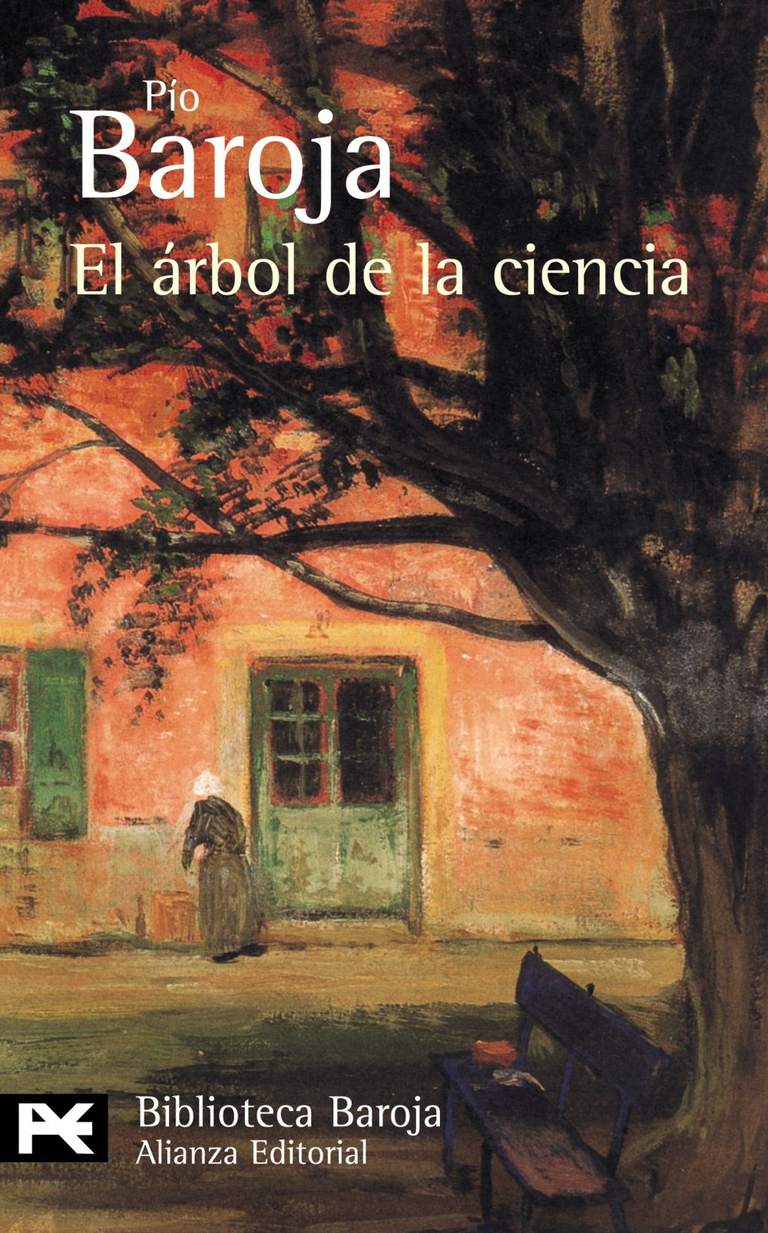“Es difícil que una literatura importante se escriba y, aún más difícilmente se lea, en una sociedad sin madurez política, sin una práctica efectiva de su existencia. En ese tipo de sociedades, y la nuestra no es la única, es posible dejar pasar toda una vida sin conocer la pertinencia de la palabra propia. Al igual que con la comida y otros productos, la economía de importación resta posibilidades y acumulaciones, limita los números, los consumidores. Es esta otra pobreza: la de sólo estar en el mapa como un pedazo de tierra, como una dirección postal que despierta únicamente asociaciones geográficas. El restringido gran catálogo de la sociedad de consumo convierte casi todo en fiesta folklórica, en formas de desposesión. Tenemos cosas: los Burger King, los sistemas políticos, los ejércitos, las películas, los libros que desposeedores de la globalización hacen que estén en todas partes. La posmodernidad es un experimento en claustrofobia.”
Eduardo Lalo – Donde
—Mira Bubú, están anunciando la FILVEN…
—Pero si en Venezuela no hay una feria internacional del libro. Eso no existe. En tal caso el nombre del evento está mal. En vez de FILVEN eso tiene que llamarse la FILChVEn: Feria internacional del libro Chavista de Venezuela. Las cosas como son. Ese nombre es una exageración literaria. Internacional los gatos que asumen las posturas revolucionarias, los que vienen a este Hotel con todo pago y les hacen el tour por el mausoleo y el cuartel de la montaña, esos invitados son lo más internacional que podemos tener; aquí nunca vamos a ver novedades ni editoriales transnacionales, sabes, esa experiencia orgiástica del mundo real, de ese mercado grosero del libro, donde hay más chance que los autores lleguen a los lectores que se merecen, ya sea por exceso de plástico o puro azar mercadotécnico, donde no hay bloqueos ni sanciones, donde no hay necesidad de consignas necrófilas, ni de poner televisores empotrados en los puestos con el canal oficial del Estado transmitiendo propaganda en mute; aquí nos sale la pura resistencia miope, la edición gratuita y panfletaria, porque no hay presupuesto para cuestiones opíparas. Aquí lo que da la talla son los libros de segunda mano, siempre (nojoda).
—El negocio del libro es muy parecido al de las hortalizas. Un buen editor sabe que los productos se encuentran en los grandes mercados.
—Bueno Máximo, al final tenemos derecho a nuestra propia versión de lo Internacional. Tú sabes que la revolución es siempre alternativa, siempre haciendo un spin off de lo incipiente.
—Nos podemos pasar por el forro la literatura, igual las altas gamas están convencidas que en este país la gente no lee, no necesita hacerlo. Nunca lo han hecho, aparentemente. Total, aquí la gobernanza cultural es administrada por un gremio de cafishios, esos que otorgan presupuestos a las iniciativas culturales pertinentes, a las afinidades selectivas de ciertas posturas ideológicas.
—Aquí no lavan ni prestan la batea. Hablar de lo politizada que está la vida es casi una obviedad.
—Primero la política, luego lo otro, si es que sigue importando.
—Este país está enfermo. La polarización es una unidad métrica infalible, una vara para medir toda circunstancia. En ella se mide el precio diario del pan, el infravalor del bolívar, la factura de los servicios, la servidumbre voluntaria, la colas de ministerios y bancos, las condiciones de los espacios, los monopolios de la memoria y también, ¿por qué no?, nuestras inclinaciones a ciertos autores y eventos, a una fascinación por cierto tipo de creatividad, una atracción fatal a ciertas formas de inteligencia. Un caso concreto son las ferias del libro, por no hablar de las tantas aristas culturales del país, precarizadas por la negligencia bola de nieve.
—Un verdadero librero en este país le sale un oficio ambulante.
—El Gobierno tiene su feria, sus productos, sus eventos y sus intelectuales; la oposición también tiene sus adláteres y su reinvención de estéticas, bajo las mismas lógicas, pero juegan a la irreverencia; es lo más justo, que cada quien tenga su idea de lo que es democracia. Si no tienes chance en la FILVEN tal vez puedas tener sitio en la FLOC, si no te agrada La Feria del libro de Caracas te vas a la Feria del libro de Chacao, en algún lugar hay sitio para venderse.
—Usted es Team Cerlarg o Team FCU. Imagina un simposio organizado por ambas instituciones. Un híbrido fabular que quiera vendernos la esperanza de posibles cohesiones a través de una congregación de cerebros que al menos pretenda haber aprendido a dialogar con los distinto.
—Unos hacen poesía revolucionaria, otros de la resistencia. Unos hablan de una ley contra el odio, otros de la violación de los derechos humanos. Hacen antologías poco memorables de su versión del país. Ambos sin mucha contemplación han aprendido a censurarse entre ellos mismos. Pues así funcionan las élites, por no decir ciertas mafias, que creen que la cultura es una maniobra de control, y en parte lo es. Cada uno tiene su tolete para la comodidad de sus consumidores polares.
—Las fiestas de la cultura son privadas. Cuando estás adentro es muy difícil que entiendas lo que ocurre afuera. Sucede que ahora muchos artistas afanados en un ejercicio de vanidad le dan más importancia a su imagen, descuidando terriblemente su obra. Ahora los versos para que tengan fuerza necesitan la compañía de un selfie, una historia de 24 horas ¿Eso es necesario?
—El narcisismo pone en evidencia toda falta de originalidad. Afortunadamente olvidamos con facilidad todo. Cosa horrenda es un artista narcisista al servicio de un régimen, porque obviamente no vas a morder nunca la mano de aquel que publica tus menudencias. No sé si sea por la polarización lo que propugne que se publique poesía tan mala, y de ambos lados, tal vez porque lo político, la rencilla y el oportunismo, antecede a los versos.
—Tantos libros que se publican solo para existir, de esos que no necesitan ser leídos.
—Hay que contar con cierto cinismo para moverse en ciertos medios.
—Si quieres anular la estima que tienes por cierto escritor síguelo en Twitter, para que veas que es otro pendejo, un cómplice más de la circunstancia; contrasta su obra con la insistencia que tiene de opinar en toda clase de tendencias (incluso en lo temas donde no tiene la menor idea de nada), a ver si altera la cifra personal de seguidores con alguna frase-cita precoz. Y más si se relacionan a la política. Y mucho más si se trata de la cultura, que cuando conviene le duele a todos.
—Pasa también con los autores que se dedican a hablar mal de un autor, o destruir un libro. Imagina qué fuerza hay que tener para dedicarse a concatenar ideas que no sirven para nada. Pero más si ese autor tiene inclinaciones opuestas.
—¿Lo dices por el premio Rómulo Gallegos? Ayer me entusiasmó mucho que compartieran el veredicto y el libro del premio de este año. No lo he leído todavía, pero vi varios hilos despotricando la novela en redes. Pero creo que va más por las inconformidades políticas, porque es un premio sucio que otorga un dinero sucio a obras que hablan de temas sucios que van en concordancia con el discurso sucio de un gobierno sucio, que además tiene una fama bien consolidada de jugar siempre sucio. Igual creo que la novela tiene que defenderse sola. Que el premio sea otro espacio para el chavisteo y que digan que se perdieron los valores, otra vez, es algo ajeno, pero en contraste con los demás premios que hemos mencionado acá, la diferencia es desde dónde se anuncia el premio y su contexto, que es caótico igual, y lo vemos por las reacciones tan agresivas. Un resentimiento de años, muy nocivo para la salud y el desarrollo de talentos.
—Los premios ya no importan. Ese en particular valió verga, se chavisteó. Los premios no hacen que un libro sea mejor. Aquí parece que les duele otra cosa, les duele el dinero, les duele en el fondo saber que no pueden ganar tal rubro simbólico porque no están las condiciones dadas para ganarlo. Sin embargo, «los grandes premios -digámoslo ya- están siempre dados, pero en jugar contra «dados marcados» consiste la pericia de un verdadero maestro». Y en este país desgraciadamente, aunque no se diga duro, no hay todavía ese tipo de maestro. Un maestro que logre captar lectores por encima de las preferencias religiosas y la ofensa. Un maestro total para buenos lectores, con tal destreza en su voz que sea capaz de cohesionar. Un maestro que se dedique tanto a su obra que los lectores se fulminen en ella. Un maestro apto para todo público, uno que logre ganarse el desprecio de los mediocrezuelos de ambos lados, caras de la misma moneda. O es que no entiendes Bubú, que somos un país marginal, varado creativamente, mientras en el mundo real circulan con arrogancia las historias a base de polietileno. Actualmente no hay algo que pueda decirse con propiedad literatura venezolana, hay literaturas pero de segundas divisiones, de riñas de gallo, que pasan muy desapercibidas. Es un tema poroso, me refiero que como tal no hay a una literatura mayúscula, comprometida consigo misma, que le brote la espuma entre las páginas, que despierte admiración y envidias a base del talento, no de la suerte ni la situación política. Hay de sobra, eso sí, obras ensimismadas, autores vanidosos, que a conciencia han reducido la industria creativa local a una disputica de junta de condominio. Y todo igual se mueve. Hay que estar atentos a los ninguneados. Ellos están por ahí, acumulando una rabia de años, un vómito verbal para desquitarse en el momento menos pensado. O tal vez no. No hay que armarse expectativas acerca de la obra que tampoco somos capaces de escribir.
—Se tiene que sopesar reconocimiento con calidad. Llevar un seguimiento minucioso.
—Esto me recordó el lamentable caso del Bot Poeta venezolano galardonado. Eso fue un chiste cruel, tristecruel, porque de repente a todo el mundo le interesaba la poesía y la opinión pública en su taradez hablaba de los valores inmersos en ella, pero el interés por algo se confunde con la tendencia del momento, importa porque se habla de eso al momento. Al día siguiente había muerto todo. Es más, el 12 de octubre se hizo la entrega del dinero y la publicación del libro y no pasó nada. Luego salió una entrevista, que no sabemos si fue real, donde el Bot-Poet decía que había recibido bullying en Venezuela por parte de los poetas venezolanos… ¿Qué poetas?
—A nadie le importa la poesía, lo que indigna es la plata, esa forma infame de ganarse la vida escribiendo, duelen los 20 mil euros porque no son para uno. A la semana siguiente vino la redención. La España imperial compensaba esa amarga ironía otorgando el García Lorca a Yolanda Pantin, 20 mil euros igual. Si hacemos esa comparación resulta hasta más lamentable todavía. Todo el asunto de los premios. Desde allá se otorgan títulos sagrados para toda clase de textos. Así se calman a las masas virtuales de humillados y ofendidos. Cómo la sutileza de un premio le calla la boca a todos. El mercado ha cambiado las formas de leer. Con relación a los premios, he tenido que hacer el seguimiento comunicacional del premio Planeta 2020. Y no hay mucha diferencia, Planeta va siempre por lo seguro. Luego te basta con leer o escuchar las entrevistas tanto de la ganadora como de la finalista para perder todo interés en las obras. En este segmento literario no se habla de la obra como tal (eso en realidad no tiene ni la más mínima importancia), se habla es de cifras, de superventas, de followers y que las mujeres también pueden escribir, de estrellas televisivas que en su tiempo libre y en secreto hacen novelas de supuestos temas tabúes que nadie habla, de obras que igual no sabemos si son buenas, pero si que venden mucho. Aquí no hay censura pero si formas de edulcorar la realidad, solo tienes las referencias métricas, una numerología y algoritmos que te dan una idea del termómetro lector de España (y hasta del mundo hispanohablante en general).
—España es el Silicon Valley de la literatura, las reseñas de los libros parecen claramente payolas, si es como la música, todas dicen lo mismo, cifras, reseñas de contratapa, pero ahí medianamente ves las reseñas de los pequeños blogs, de los lectores que destruyen las obras porque no tienen nada que perder, pero que igual quedan sepultados por toda esta maquinaria de mercadeo. Desde España, y digamos desde sus grandes oficinas transatlánticas corporativas, se “crean” –hablando como un lector de Bourdieu– escritores y escrituras para el denso mercado de la lectura; en ese stock está aquel servicio apartado: los “latinoamericanos”, una marca registrada aparte.
—Nuestra región es vulnerable a la dependencia, a cualquier estornudo geopolítico, a la asignación de prestigio literario. Nos quitan y ponen. Las literaturas latinoamericanas son organizadas y jerarquizadas de acuerdo con estándares estomacales que responden a las necesidades de una aceptación internacional, pero en base al filtro arbitrario de la industria cultural española, a sus dinámicas de consumo básicamente. Nosotros no estamos invitados a ese circo editorial. No hay promociones, no hay inversión porque el país tomó el libro para perpetuar su propaganda, haciendo que la producción de otros productos se cercene, se deprima, por eso deliramos cuando alguien fija la lupa en nuestro territorio. Da igual si es un artista creado por los algoritmos o un artista que ha dedicado toda su vida al cuidado de las palabras.
—Aquí la región la tiene ruda. Hay una industria fragmentada en un duelo a muerte por la circulación. Están las editoriales independientes que se mueven en una lógica de emprendimiento duro, frente a esas grandes maquinarias editoriales que apuestan por la circulación transnacional del libro, inyectando ejemplares al mayor en franquicias y redes. Se rinde cuenta a los horizontes externos. Pasa que para ser leído en tu país tienes que hacer tu nombre en otro lado, volverte una marca de importación, junto a las aceitunas y el cacao para hacer chocolates ferrero. Entonces las pequeñas casas tienen que hacerse una peña entre ellos, hacerse notar ante las grandes agencias que imponen sus cánones, una hegemonía de la lectura.
—Pero hablar de Venezuela es un caso aparte, un paréntesis. Aquí no hay industria, ni franquicia, y los autores parece que se han desentendido de los lectores. Cuesta llegar a ellos, ¿pero acaso ellos logran acercarse? Se depende del Estado, que lleva sin asco un autoritarismo de la cultura que vuelve mierda todo lo que toca. Aliarse al Estado es condenarse al olvido, a que solo te lean los amigos; eso no es mercado, es solidaridad, y la revolución abusa mucho de esa palabra.
—Entonces piensan que lo gratuito a pérdida hace lectores. Entonces piensan que un eslogan como #LeerDesbloquea es una buena idea publicitaria. Entonces el género totalitario es una tendencia de las circunstancias. Entonces la literatura de diáspora es un género de moda superficial porque parece que no se puede vender otra cosa. Este último junto con la poesía motivacional de café y lluvia son géneros aburridos y de mal gusto.
—Para ser una verdadera molestia tendrías que ganar tanto el Gallegos como el Transgenérico. Tiene que ser una promesa, una criatura sumamente enferma y concentrada en la construcción.
—Pero eso ahorita lo veo muy difícil. Primero hay que sobresalir. Entregarse a una gimnasia de la ingratitud. Esos son los escenarios disponibles dentro de un totalitarismo corporativo: un país embrutecido por la política.
—Mucha atención estanca y atrofia la creación.
—Hay que recibir al fracaso con los brazos abiertos.
—Habría que reflexionar con mayor tacto acerca de nuestros problemas de manera introspectiva y crítica, sin caer en fanatismos, tan comunes en esta era de tribalismos, donde nos sentimos muy cómodos opinando en espacios donde se piensa igual y las ideas se vuelven más radicales y homogéneas, ignorando las virtudes del diálogo (que solo es posible con el otro) en medio de tantas incertidumbres y crisis. En Venezuela planificamos un porvenir que con dificultad apenas logramos descifrar: salir del subdesarrollo, estabilizar nuestras economías, superar las corrupciones institucionales y construir democracias más sólidas; todas parecen decantar en quimeras que alimentan una nostalgia que obstruye otras formas de contemplar horizontes más lúcidos. ¿Desde cuántas lecturas intercaladas podríamos sacar soluciones más acordes a nuestros contextos y problemas nacionales? ¿Cómo aprendemos a leer desde una mirada más atenta y respetuosa hacia lo desconocido? ¿Cómo recuperamos el sentido cohesionador que tiene la lectura, y que nos brinde la posibilidad de afrontar la realidad y luchar para poder cambiarla?
—Me parece que como la política implica que todos te quieran entonces se puede prescindir del compromiso. Se escribe para llamar la atención, para que te quieran, que reaccionen pero que se limiten a comentar la entradas, por eso hay autores tan irresponsables, por eso abunda la producción de contenidos incesante que no llegan a ninguna parte. Hay una nueva literatura que está saliendo de aquellos que están ladillados del secuestro del país, esa por supuesto es una expresión ninguneada, raya en la mofa del espectáculo, y ese tipo de expresión es tal vez por lo que vale la pena apostar. No sé.
— ¿Apostar por otras formas de lucro?
—Claro. Escribir es un ejercicio de prostitución. Es una actividad voluntaria y muy mal vista, si te pones a escribir sobre lo que piensas realmente. Cuando se hace al margen, o al otro lado como tú mencionas, es una maniobra de libertad. Pero si lo quieres hacer desde la institución literaria es una impostura, tus palabras rebotan como en un juego de squash. Alguien se ofende. Caes mal porque tienes el alcance para hacerlo, sabiendo que en tus palabras puedes plomear tanto a ladrones como gente inocente. Pero si te pones a pensar en lo colateral de las palabras, es mejor no escribir nada y hacer memes. Es más rentable a nivel simbólico, porque no hay esfuerzo mayor que comprometa las partes. Aquello que no implique mayor esfuerzo no molesta a nadie. Por algo escribir sobre el desarraigo y la crisis del país resulta hasta un ejercicio cómodo, porque se produce en función de lo que la gente quiere leer, quieren sentirse representados en la miseria del texto. Una literatura complaciente solo tiene un destino a largo plazo: el olvido.
—El mejor superpoder que tiene un escritor periférico es su invisibilidad, su insignificancia. Y este País Hotel, así nos parezca irrisorio, es una mina de coltán.
—Hay que tener paciencia: enferma disciplina.
—Hay que entregarse a la limpieza dedicada de la baldosita. Piezas únicas. Like Zima Blue.
***
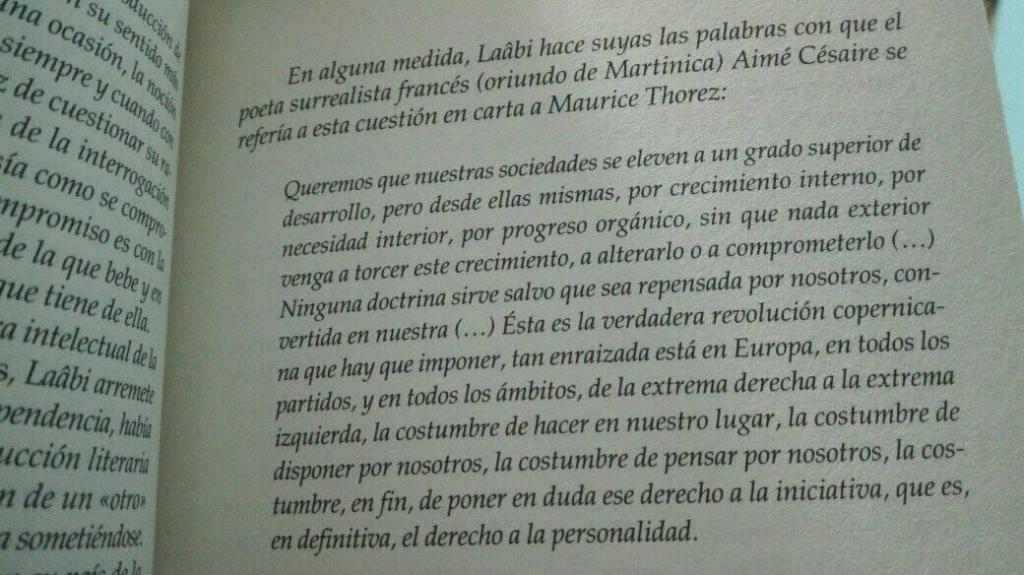
Alexander JM Urrieta Solano