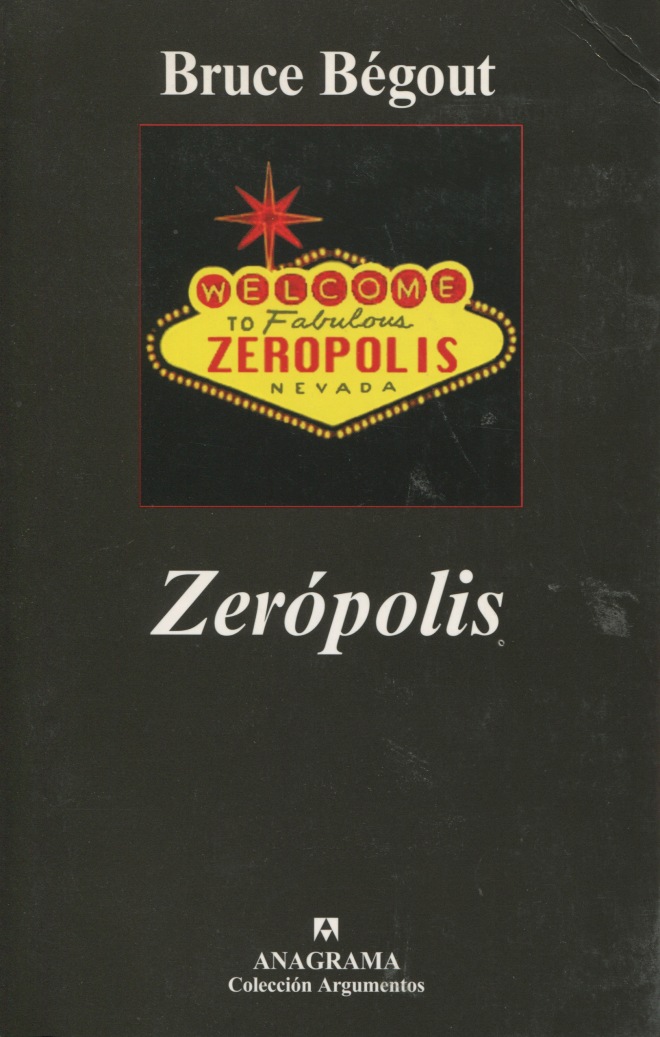En el Diplomado de Edición de la Cámara Venezolana del Libro escuché por primera vez sobre Los demasiados libros, del ensayista mexicano Gabriel Zaid. Más tarde encontré el libro completo en formato digital y tomé todas las citas posibles sobre el asunto a tratar.
Los libros se multiplican en proporción geométrica. Los lectores, en proporción aritmética. De no frenarse la pasión de publicar, vamos hacia un mundo con más autores que lectores.
Prosperan los libros que no son para leer. Libros que se pueden tener a la vista impunemente, sin resentimientos de culpa: diccionarios, enciclopedias, atlas, guías, libros de arte y de cocina, obras completas. Libros que la gente discreta prefiere para hacer regalos porque son caros, lo cual demuestra aprecio, y porque no amenazan con la cuenta pendiente de responder a la pregunta: “¿ya lo leíste? ¿Qué te pareció?” –lo cual demuestra lo mismo. El antieslogan más anticomercial del mundo pudiera ser: “Regale un libro. Es como regalar una obligación”.
Casi todos los libros se vuelven obsoletos desde el momento en que se publican, si no antes. Y la mercadotecnia está logrando imponer la planned obsolescence hasta de los autores clásicos (con nuevas y mejores ediciones críticas) para acabar con la ruinosa trasmisión de gustos de una generación a la siguiente, que tanta fuerza restaba al mercado.
La humanidad publica un libro cada medio minuto.
Se mencionó primero en una clase dictada por la directora general de la editorial Planeta, que nos hizo una introducción sobre mercadeo y formatos digitales, y en otra ocasión, en una clase sobre diseño de colecciones para una línea editorial. En otra clase sobre las diferentes rutas del libro, llegamos a Zaid porque la profesora sacó a relucir las bemoles del negocio: la crisis de las sociedades posindustriales que tienen como síntoma evidente «la producción excesiva de plástico», lo que muchos llaman producción de basura, de «anti-literatura», ese mercado agresivo de la cultura del best-seller que abarca un stock infinito de autores-marca que cada año lanzan al mercado un libro masticable, dotado de una vida escandalosa pero igual precaria, cuya fórmula mantiene cautivo y cercano a un gran número de lectores-consumidores, dispuestos a comprar «cualquier mierda que esté de moda». Si podemos también llamar mierda hasta las producciones levantadas con un grado de esfuerzo irreconocible, obras que pasan desapercibidas dentro de un mercado dominado por los oligopolios de grandes transnacionales, que ofrecen todo tipo de géneros para mantener un debate sostenido sobre qué libros son buenos y qué otros no.
Los libros se publican a tal velocidad que nos vuelven cada día más incultos. Si alguien lee un libro diario (cinco por semana), deja de leer 4.000 publicados el mismo día. Sus libros no leídos aumentan 4.000 veces más que sus libros leídos. Su incultura, 4.000 veces más que su cultura.
Decir: Yo sólo sé que no he leído nada, después de leer miles de libros, no es un acto de fingida modestia: es rigurosamente exacto, hasta la primera decimal de cero por ciento. Pero ¿no es quizá eso, exactamente, socráticamente, lo que los muchos libros deberían enseñarnos? Ser ignorantes a sabiendas, con plena aceptación. Dejar de ser simplemente ignorantes, para llegar a ser ignorantes inteligentes.
La medida de la lectura no debe ser el número de libros leídos, sino el estado en que nos dejan.
¿Qué importa si uno es culto, está al día o ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa, después de leer. Si la calle y las nubes y la existencia de los otros tienen algo que decirnos. Si leer nos hace, físicamente, más reales.
La humanidad escribe más de lo que puede leer.
Que todo el mundo participe en una sola conversación, no la enriquece: la reduce.
Los libros reproducen la cosecha, no el proceso creador. En cambio, los discursos sembrados en la conversación, germinan y producen nuevos discursos.
Hoy resulta más fácil adquirir tesoros que dedicarles el tiempo que se merecen.
Ante la disyuntiva de tener tiempo o cosas, hemos optado por tener cosas. Hoy, es un lujo leer a Sócrates, no por el costo de los libros, sino del tiempo escaso. Hoy, la conversación inteligente, el ocio contemplativo, cuesta infinitamente más que acumular tesoros culturales. Hemos llegado a tener más libros de los que podemos leer.
Las credenciales del saber han llegado a pesar más que el saber.
La letra muerta no es un mal de la letra sino de la vida.
Queremos que los libros se democraticen, que puedan ser leídos por todos, que estén a la mano en todas partes, pero que sigan siendo sagrados.
Hay formas discretas de perder el tiempo, y una de esas consiste en fajarse por querer leer lo que ha leído todo el mundo. Cuando la verdadera libertad radica en que podemos leer todo lo que nos venga en gana. Leer es un hábito de placer y libertad. Tan íntimo y personal como la masturbación. Hace ya un tiempo, en un artículo que hice sobre lectores y escritores flojos, rescaté una reflexión de Harold Bloom: nuestra selección de lecturas, a fin de cuentas, no es problema de nadie. Por otra parte, Bloom en el prefacio de su libro «Cómo leer y Por qué», dice: leer bien es uno de los mayores placeres que puede proporcionar la soledad, porque, al menos según mi experiencia, es el más saludable desde el punto de vista espiritual…La invención literaria es alteridad, y por eso alivia la soledad. Leemos no sólo porque nos es imposible conocer a toda la gente que quisiéramos, sino porque la amistad es vulnerable y puede menguar o desaparecer, vencida por el espacio, el tiempo, la falta de compresión y todas las aflicciones de la vida familiar y pasional.
Abundan los buenos libros que no tienen nada que decirle al gran público. En el otro extremo, hay libros lamentables que tienen públicos masivos sin que por eso sean menos lamentables. Naturalmente, hay también libros excelentes para el gran público y libros lamentables para públicos selectos.
Lo deseable no es que todos los libros tengan millones de lectores, sino todos los lectores a los cuales tienen algo que decirles.
Habría que distinguir y medir separadamente un cúmulo de fenómenos distintos en la llamada influencia del libro. Una cosa es la importancia de ciertos libros y autores, otra su renombre, otra la venta efectiva de ejemplares, otra la lectura de los mismos, otra la asimilación y difusión del contenido, otra los nexos causales entre los fenómenos anteriores (importancia, renombre, venta, lectura, asimilación, difusión) y los hechos observables en el comportamiento social.
La gran barrera a la difusión del libro no es el precio (menos aún si hay buenas bibliotecas públicas), sino los intereses y limitaciones del autor y el lector. Aun suponiendo que a todo el mundo le interese la metalurgia o el surrealismo, hay libros surrealistas y de metalurgia que no todo el mundo puede seguir sin cierta preparación. Esto reduce enormemente el público de un libro, por barato que sea.
El mundo no está esperando a ver qué maravilla escribe uno para ir inmediatamente a comprarla y leerla, aunque se trate de metalurgia, surrealismo y otros temas centrales para el género humano. Pero si no fuera por esa ilusión, más o menos narcisista, de sentirse en el centro de una totalidad que nos llama, ¿cómo iba nadie a escribir, contra todas las evidencias estadísticas?
Al autor su libro le parece central, porque lo ve situado en una totalidad que a él le permite centrarse. ¿Pero cómo puede el lector recuperar esa totalidad desde tantos centros de atención que lo solicitan? Es difícil, sin compartir en buena parte preparación e intereses.
Dentro de estos grandes éxitos comerciales están los famosos libros de autoayuda, palabra categórica que como concepto aislado carece de sentido, pero que tampoco puede desviar los objetivos principales de las editoriales: el negocio.
Muchos compañeros de clase, al escuchar la palabra Auto-ayuda, cambiaron sus miradas para encontrar un reconocimiento común en el desprecio de aquellos libros que nos dan herramientas para ser felices, o para mejorar en algunos aspectos emocionales o financieros. Como si tal desprecio a ciertos títulos pusiera también en evidencia una petulancia lectora, porque hay libros cultos y otros no, y es claro que yo leo los mejores libros, por supuesto. Una trivialidad si hablamos de preferencias en la vida común, pero que resultan ser un grave error si aquel que desprecia pretende hacer vida dentro de la industria de los libros. Por otra parte, basta con hacer un pequeño ejercicio de reflexión sincera para saber si uno se puede considerar un lector, de la misma manera que puede considerarse un buen ladrón, un buen hijo o un buen actor.
Eso me llevó a pensar en las diferentes problemáticas que podemos tener como individuos, metidos en una gran bola de carne llamada sociedad. De manera inevitable pensé en el estado en que la Universidad gradúa todos los años profesionales que en su mayoría resultan ser recursos humanos capacitados para producir dinero, pero con claras deficiencias que pasan desapercibidas porque tampoco son tan importantes, como la de padecer analfabetismo funcional. El profesional sabe leer y escribir, pero no asimila ni procesa nada de lo que adquiere.
Esta crisis que tenemos, además de ser un dilema de irritación de los sentidos, puede también abarcarse desde la premisa de que somos una sociedad que sabe leer pero que muy pocas veces logra comprender e interiorizar lo que lee. Eso explica, de una manera muy somera, la poca amplitud reflexiva que podemos llegar a tener sobre lo que puede acontecer en nuestra rutina diaria, porque divagamos en lo obligatorio de los pensamientos positivos, o la misma exigencia de la realidad donde se tiene que lidiar con el costo de la vida. Nos mantenemos ocupados en tantas cosas que raras veces podemos tener un espacio ideal para dedicarnos a nosotros.
Millones de graduados universitarios con un nivel de ingresos superior al promedio de la población no son grandes lectores. ¿Y si las masas universitarias compran pocos libros, para qué hablar de masas pobres, analfabetismo, poco poder adquisitivo y precio excesivos?
El problema del libro no está en los millones de pobres que apenas saben leer y escribir, sino en los millones de universitarios que no quieren leer, sino escribir. Lo cual implica (porque la lectura hace vicio, como fumar) que nunca le han dado el golpe a la lectura: que nunca han llegado a saber lo que es leer.
Pasan los años, y la experiencia profesional y de la vida pueden hacer madurar a la persona, hasta en relación con el lenguaje, y se tiene gente universitaria que se desenvuelve con eficacia razonable en el orden profesional, que es capaz de sostener una conversación de cierto vuelo, pero que coge un libro y no sabe más que ir a ras de tierra, arrastrándose tortuosamente entre el follaje inabarcable de un golpe, desde su visión de reptil. ¿Y a quién le gusta sentirse un reptil, sobre todo si tiene la experiencia del vuelo inteligente en el orden oral?
Ese disgusto natural acentúa la diferencia entre el lado oral desarrollado y el lado escrito subdesarrollado; condena la lectura de libros al círculo vicioso del estancamiento. La persona no lee libros porque nunca aprendió a leerlos, porque nunca “les dio el golpe”, porque nunca les encontró el gusto, por lo cual nunca le gustarán. Y como, además, para tener éxito profesional y ser aceptado socialmente y ganar bien no es necesario leer libros…
La gran barrera a la difusión del libro está en las masas de privilegiados que fueron a la universidad y no aprendieron a leer un libro.
Los graduados universitarios tienen más interés en publicar libros que en leerlos.
Leer es difícil, quita tiempo a la carrera y no permite ganar puntos más que en la bibliografía citable. Publicar sirve para hacer méritos. Leer no sirve para nada: es un vicio, una felicidad.
Una premisa común que no se dice en voz alta. La exposición altanera de los capitales culturales, que igual no beneficia ni empobrece a nadie. A veces es patético cuando te das cuenta que hay tanta información circulando, y andas tú todo contento conforme con lo poco que tienes, que no sabes, no te das cuenta que como lector (supuestamente tan bueno como te crees que eres) pudiste haber pasado tu vida sin haber aprovechado el tiempo, leyendo quizá otras cosas no tan productivas pero que igual te gustaban, lo suficientemente buenas para expandir tu mundo hacia otros mundos, o lo terriblemente malas como para mantener el perfil de un consumidor por inercia, puliendo algún prejuicio estúpido de que eres un lector de lomito fino, de algo bueno (pero que no es así), porque caes en la falsa idea de que aquello que eliges lo sustentas con un criterio frágil y susceptible a cualquier opinión proveniente de cualquier parte.
El costo de leer se reduciría muchísimo si los autores y los editores respetaran más el tiempo del lector.
Llega a suceder que un libro de poemas venda millones de ejemplares.
Pero lo más común es que un libro de poemas venda menos de mil ejemplares.
A medida que aumenta la población universitaria, no aumenta el número de los que leen, sino de los que quieren ser leídos.
El narcisismo compartido del “si me lees, te leo” degeneró en un narcisismo que ni siquiera es recíproco: no me pidas atención: dámela. No tengo tiempo, ni dinero, ni ganas de leer lo que púbicas; quiero tu tiempo, tu dinero, tus ganas de leer. No me aburras con tus cosas, dedícate a las mías.
Una solución de welfare state sería crear un servicio nacional de geishas literarias, con maestría en letras y psicología autoral, que trabajaran a tiempo completo en leer, escuchar, elogiar y consolar a todos los autores no leídos.
La mayor parte de los libros nunca se comentan, nunca se traducen, nunca se reeditan. Se venden (si se venden) como novedad, pero después de la escasa venta de salida no hay venta de reposición. Quedan (si quedan) en las bibliotecas de los amigos, en algunas librerías de saldos, en algún registro bibliográfico, no en la Historia Universal.
Pero tú sigues escribiendo libros.
¿Qué paternidad es más irresponsable? ¿La del que quiere perpetuar su nombre en hijos o en libros?
Tu libro es una brizna de papel que se arremolina en las calles, que contamina las ciudades, que se acumula en los basureros del planeta. Es celulosa, y en celulosa se convertirá.
Hay más libros que estrellas en una noche en alta mar.
¿Cómo puede un libro, entre millones, encontrar sus lectores?
Tú te puedes hacer la idea que más cómodo te haga sentir contigo, después de todo, pensar demasiado es una molestia que puede evadirse de infinitas y gratas maneras. Total el cliente/lector siempre tiene la razón, claro, y con esa fuerza de consumidor nos podemos considerar superiores o poco lectores, porque podemos irnos a los extremos: sobreestimar o subestimar nuestras lecturas, y bajo esas pequeñas escalas personales, que bastan para cosas triviales pero que por igual no sirven para todo, juzgo a los demás, juzgo a todo lo que sea ajeno a mi parcela de ideas, juzgo al mundo de plástico cuando apenas sé leer y escribir.
Tú te puedes hacer la idea de que esto consiste en un negocio redondo, que no se ajusta de ninguna forma al criterio individual. Se trata de un riesgo, igual sometido a toda clase de pérdidas. Si no se es lo suficientemente abierto y activo a toda clase de propuestas, es mejor dedicarse a labores menos infames, donde no se juegue el destino del bolsillo ni el tiempo de la gente. En eso consiste este negocio, y para ser un buen editor, corrector, librero, o escritor, ante todo hay que ser un lector insaciable. Leer todo lo que caiga en nuestras manos, ya sea por azar o sugerencias. Ambas entradas son valiosas. Antes que divulgar nuestros gustos, resulta más nutritivo averiguar qué es lo que le gusta a los demás. Conocer los hábitos y posibles indicaciones de otros, para así también hacernos una idea de lo que posiblemente esté buscando la gente. Esa es la virtud más grande que puede tener un lector. O es lo que en mi opinión define a los grandes lectores: el espíritu inquieto…sense of inquisitiveness.
La amistad con un libro puede surgir por un accidente afortunado y extenderse a otros libros mencionados por el autor. O por el testimonio de amigos o personas con autoridad intelectual que contagian su entusiasmo por un libro, o apoyan el entusiasmo del joven lector: Si te gustó ese libro, estos otros pueden interesarte.
A los lectores (ya no se diga a los autores) nos molesta no encontrar los libros que quisiéramos ver: precisamente ahí, en el momento.
No es fácil adivinar en dónde sí o en dónde no va a producirse el encuentro feliz para el lector, para el librero y para el editor.
El librero imagina las constelaciones de libros ideales para sus clientes y va creando un perfil que atrae a clientes con expectativas afines.
Las probabilidades mejoran por la claridad del perfil, por la diligencia y puntería del librero, por el tamaño del conjunto.
Cada lector es un mundo: no hay dos bibliotecas idénticas. El número de libros es prácticamente infinito, pero los recursos del librero son finitos. Las probabilidades de asignar recursos a un conjunto de libros que nadie va a pedir son muy grandes. Por eso, las librerías son negocios difíciles.
Paradójicamente, los ejemplares sin movimiento del editor y la librería se contabilizan como activos en el balance financiero. Los árboles convertidos en basura se contabilizan como crecimiento económico. Los libros mediocres, innecesarios o francamente malos cuentan como créditos académicos para el capital curricular de los autores y las instituciones.
La experiencia editorial demuestra ampliamente qué fácil es equivocarse al juzgar un libro, tanto en sus méritos literarios como en su potencial vendedor.
Independientemente de las circunstancias tecnológicas y económicas, los lectores en acción (los mediadores) que intervienen para que se produzcan los encuentros felices seguirán haciendo la diferencia entre el caos que inhibe y la diversidad que dialoga. La cultura es conversación, y el papel de los mediadores es organizar la conversación, hacer que la vida del lector tenga más sentido, por el simple hecho de encontrar el libro que necesitaba leer.
Cuando la edición de libros se mira como un negocio podemos ver las cosas de una manera más rentable. Antes que despreciar todos esos libros que parecen rayar en un género de tontologías, debemos pensar primero que son buenos porque se venden mucho y muy bien. Son libros que cumplen su función porque no le piden exigencias mayores al lector. Logran su cometido de la manera más eficaz posible. Que se pueda pensar que esos libros no lleven a otra parte porque el plástico solo lleva a plástico es otra cosa, no es asunto que le interese a las editoriales. Considerando, además, que gracias a la venta exagerada de todo ese plástico se garantiza la quincena de los trabajadores. Un punto válido. Sumamente importante. Hay que tomar en cuenta que es gracias a ese plástico quizá que las casas editoras puedan costear títulos que para algunos lectores exigentes son de lujo y difíciles de realizar.
El libro ha sido precursor de prácticas industriales y comerciales que se extendieron por el mundo de los negocios. La imprenta anticipó la producción repetitiva. Los libros estuvieron en la vanguardia de las ventas por suscripción, de las ventas por correo y de las ventas en línea.
Los buenos escritores, traductores, críticos, maestros, editores, correctores, tipógrafos, libreros y bibliotecarios suelen empezar como buenos lectores. Su afición los lleva a los oficios del libro, donde se ponen al servicio de la comunidad lectora según sus gustos y oportunidades. No hay un centro que coordine la división del trabajo comunitario, sino una especie de anarquía creadora, movida por iniciativas diversas y dispersas.
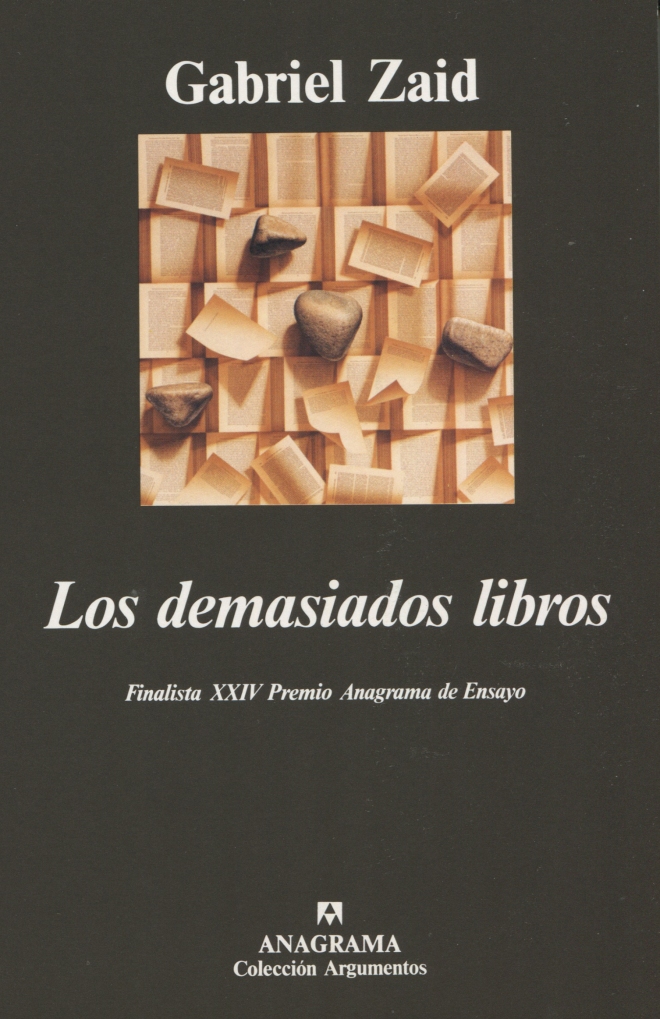
Alexander JM Urrieta Solano
Referencias:
-Bloom, Harold. Cómo leer y por qué. España, Anagrama; 2002
-Zaid, Gabriel. Los demasiados libros. México, Random House Mondadori; 2011